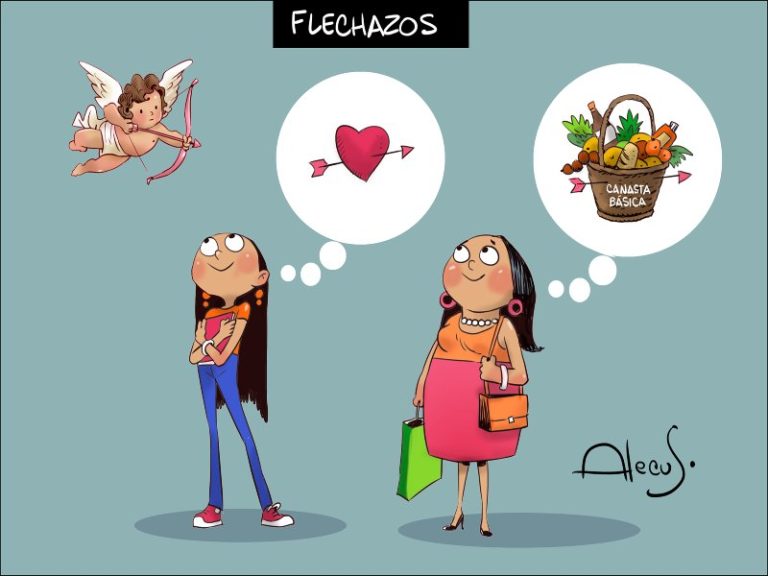Mi padre cruzó el mar a finales de los cuarenta y vino a vivir a este pequeño país llamado El Salvador. Yo crecí, en aquellos años de la guerra, entre dos mares. Estaba esta tierra, desangrada y convulsa, y mi otra tierra, quizás no desangrándose, pero tratando de hacer las paces con su historia reciente. Y crecí entre cafetales y madrecacaos, en esta tierra de volcanes.
Pude haberme ido en los años noventa, y me quedé. Me quedé porque sentí que le debía a esta tierra la vida de mi padre. Me quedé porque pensé que en las aulas haría la diferencia. Y me fui quedando, y quedando, y quedando. A veces por un amor; otras, porque mi trabajo me permitía ayudar a jóvenes como mi padre. Traté de alzar la voz muchas veces, pero voces más fuertes la callaban. Si yo no pertenecía a tal partido, mi voz no se escuchaba. Y si pertenecía, tenía que seguir su discurso aunque no estuviera de acuerdo. ¿Quieren una respuesta a la pregunta «¿por qué no dijiste nada?». Sí dije, pero nunca se tomó en cuenta: mi voz no se oyó.
Durante todos estos años, siempre me han hecho la pregunta «¿por qué no te vas si tenés un pasaporte privilegiado?». Lo intenté unas cuantas veces. Pero los soberbios volcanes tenían mi hogar querido y, según yo, la familia que me amaba como yo la amaba. Así que empecé a decir: «Cuando me jubile», «cuando me jubile», «al otro lado del mar aún tengo diez años de vida productiva».
Me jubilo en enero, tras treinta y cinco años de docencia y con —me disculparán— una pensión fatal según mis cálculos. ¿Me voy a ir? No sé. Mis padres, longevos, aún están vivos. Cuando llevé a papá a renovar su pasaporte le dije, medio en broma, medio en serio, que por qué no volvíamos a su tierra. Me miró con la misma expresión con la que me vio hace treinta y seis años, durante la ofensiva. «NO», me dijo. Una mañana me di cuenta de que, probablemente, yo envejeceré en El Salvador. Sentí una mezcla de angustia, alivio, cólera, alegría y preocupación.
He dejado de amar y he vuelto a amar este país más veces de las que puedo contar. Lo odié de niña, mientras lloraba de miedo con las bombas. Lo odié de adulta joven, cuando me di cuenta de que nunca podría participar en política sin vender el alma. Ahora quizás «odio» no es la palabra: siento como que tengo una especie de Alzheimer; no lo reconozco a veces. No me encuentro en un país donde todo es blanco o negro. Siempre soñé con un país en paz consigo mismo y con su historia, y nunca he logrado verlo (nótese que la expresión «en paz consigo mismo» no tiene nada que ver con el tema de seguridad).
Así que, cerrando este año —y una vida— bajo el suave sol de diciembre, solo puedo decirles esto a las nuevas generaciones: sea con enciclopedias o con IA, lo único que nunca pasa de moda es la bondad. Y no la «bondad» que busca su propio beneficio, sino aquella que busca mejorar la vida de aquel que tiene menos que uno. Es la bondad que he visto y veo en tantos acerca de los cuales he escrito en este rotativo y muchos más; en aquellos que regalan una palabra amable o una casa; que donan un filtro de agua o un pozo; que aún sienten compasión y empatía. Desde donde sea —la plataforma de un influencer o un tiktoker— allí puede haber bondad. Y la bondad siempre nos lleva a la justicia.
No sé cuántas historias me quedan por vivir en esta tierra de volcanes que ahora siento tan extraña. Espero que no se necesite un terremoto o un insulto a la Selecta para unirnos como salvadoreños. Este país, en medio de su historia turbulenta, salvó muchas vidas y le abrió la puerta a muchos. El Salvador no debe perder su esencia. Nunca.
Educadora.