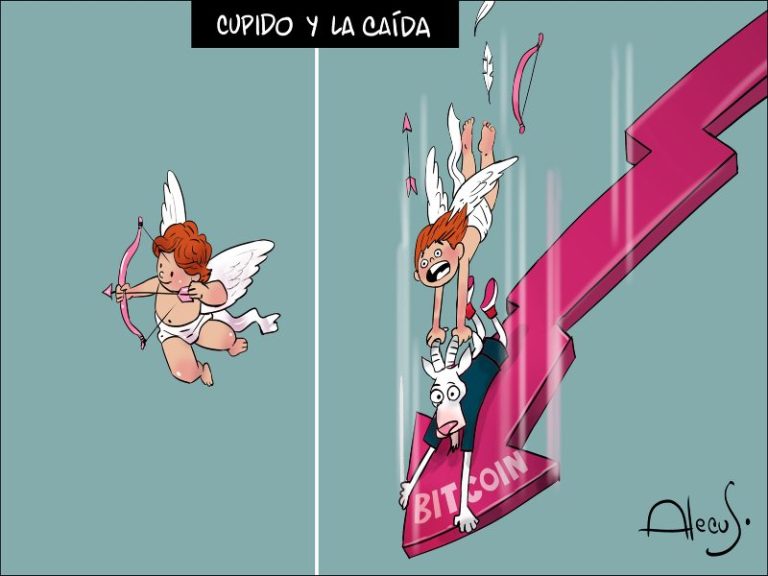Matusalén (para crear un contexto) es un personaje bíblico que vivió 969 años. No voy a discutir si el libro Génesis es alegórico o literal. El punto es que la longevidad siempre se ha visto como una bendición. Aunque en El Salvador la edad promedio según la última encuesta oficial es de 68 años para los hombres y 75 para las mujeres, la tendencia nacional es positiva. Muchos fueron previsores, ahorraron toda su vida para tener lo suficiente en su vejez,o tienen una pensión, o reciben ayuda de sus hijos Sin embargo, hay muchos adultos mayores que no lo hicieron porque no pudieron. No es tan simple como decir «¿dónde estan los hijos?» o «¿por qué no planificaron su vida?», como leen muchos comentarios, poco empáticos en las redes.
Quizás lo más difícil de comprender es que muchas de estos ancianos padecen de enfermedades mentales, trastornos de memoria, o Alzheimer. Si los últimos dos son difíciles de manejar en un entorno familiar moderadamente cuerdo, ahora imagínense en un contexto dónde no hay nadie por ellos. Ese rincón de un edificio- que para nosotros es eso, un rincón- puede, en la mente de Don Toño, ser su rancho. Doña Concha no se va a acordar a qué hora viene el bus de la Alcaldia y si no se sube, se queda sin ir al albergue, pero Doña Concha desde hace muchos años, perdió la noción del tiempo.
La violencia que ha vivido nuestro país por décadas ha impactado la vida de los ancianos que hoy viven en la calle. El conflicto armado (1980-1992) creó un desplazamiento masivo hacia la capital. Don Pancho probablemente perdió hace cuarenta y cinco años su ranchito y parcela en Morazán y huyó a San Salvador a vivir en uno de las tantas comunidades de refugiados. Muchos ligraron escrituras para los terrenos, pero muchos tambien terminaron viviendo en uno de los tantos mesones en el ahora Centro Histórico. Probablemente, Don Pancho también perdió a sus hijos y esposa. Probablemente los vió asesinados por uno u otro bando-algo muy común en esos años, o murieron en el conflicto. Don Pancho quizás logró trabajar para comer, de paletero, vendiendo mangos, quizás de carpintero en San Salvador. Pero tanto trauma, pesa. Añádanle a eso que probablemente Don Pancho nunca ganó más que para poner comida en su boca. Añadanle a eso la violencia que azotó el país después de la guerra, la cual hizo que probablemente Don Pancho tuviera que limitar sus actividades a ciertas zonas, o que no lo contrataran. La combinación trauma, falta de recursos, exclusión social hizo que Don Pancho probablemente no pudiera pagar el mesón y se viera forzado a dormir en la calle.
El tema de la ruptura de redes familiares es la dolorosa respuesta al famoso comentario «¿y por qué no los cuidan los hijos?». No todo el que se marchó a Estados Unidos llegó allá. No todo el que llegó tuvo exito. La idea romántica que cada salvadoreño que llega a Estados Unidos empieza a mandar remesas es eso-romántica. Quizás el hijo de Doña Rosa murió en el desierto, o fué uno de los miles que se ahogaron en el río, o se asfixiaron en un camión. Quizás fué uno de los miles que comenzó a enviar dinero pero le pasó algo -un accidente de trabajo, o de tránsito- y nadie le pudo avisar a un pariente. Y Doña Rosa se quedó sin su hijo y ahora de anciana, no hay quien por ella. Hay miles de esas historias trágicas de aquellos que trataron de conseguir un sueño cruzando el desierto.
Estas historias nunca deberion ser escritas. Tristemente, después del conflicto.armado, se tuvieron que haber tomado decisiones para resolver los problemas coyunturales (temporales) que había causado la guerra en cuanto a pérdidas de vidas y de arraigo. Pero nunca hubo una reconstrucción real y se hizo muy poco para que los desplazados volvieran a su lugar de origen. Las repercusiones de esto a todo nivel han sido sumamente negativas. El problema dejó de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural: es decir, un problema que ahora es social, politico, económico e institucional.
Muchos comentarios criticaban el hecho de que ni las iglesias, ni la municipalidad, ni las ONGs hacían nada. Eso no es necesariamente verdad. Existen albergues municipales y muchas iglesias (tanto católicas como evangélicas) tienen programas de alimentación y resguardo para adultos mayores, por no hablar de aquellos que les llevan abrigo y comida. Pero el problema ya es demasiado grande para acciones puntuales como estas. Se necesitan crear políticas publicas que garantizen el bienestar de estos, y construir lugares de resguardo fuera de San Salvador. Sólo eso requiere una enorme inversión social.
No niego que exista una responsabilidad a nivel gubernamental y municipal hacia los adultos mayores. No obvio el hecho que es necesaria la inversión social en ellos como parte del presupuesto de la nación. Pero, en mi niñez, existían dos palabras que aparentemente se han perdido «filántropo» y «benefactor». Hay ONGs que apoyan a los ancianos como FUSATE, FUSAL, CORDES que pudieran recibir ayuda por parte de la empresa privada y la ciudadanìa en general, quienes son clave en este tema. También se necesita moverse de la caridad a un plan solidario en el cual se apadrinea un adulto mayor. Pero por alguna misteriosa razón, nos cuesta pensar en apadrinar a un anciano, a pesar que es tan vulnerable como un niño.
La historia de los últimos cincuenta años de nuestro país ha sido desgarradora y desarraigadora y nuestros ancianos están sufriendo carencias que nunca antes habían vivido. Como alguien escribió en su comentario: «Dejen de decir quién debe hacer qué y hagan algo». Sí, el Estado tiene la obligación social de hacer algo. Sí, las Iglesias tienen la obligación moral y evangélica de hacer algo. Pero nosotros tenemos la obligación como seres humanos de contribuir a la solución. Un país de primer mundo es aquel en el cual los ciudadanos entienden que deben contribuir al bien común. Por si no lo han pensado, no hay garantías en la vida que un día no seamos un Matusalén que no tiene qué comer.
Educadora.