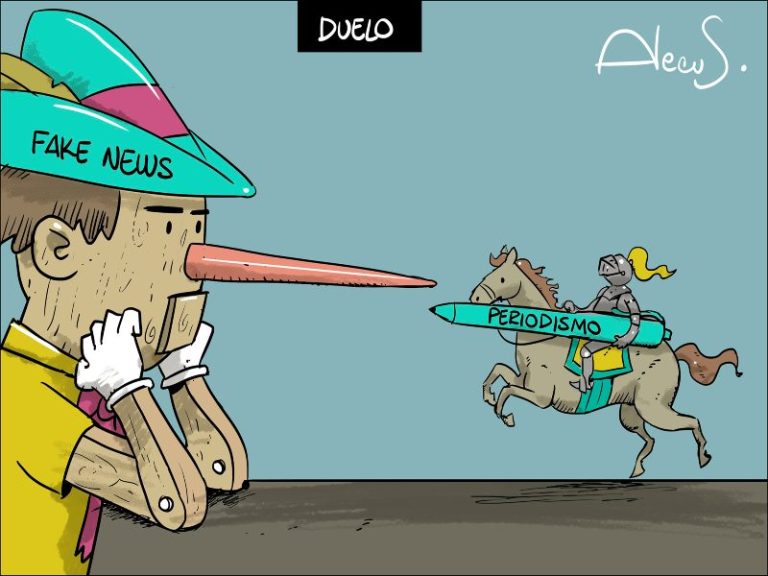Hay momentos en la historia de un país en los que callar no es prudencia, sino renuncia moral. Hay silencios que no nacen de la sabiduría, sino del miedo o de la comodidad. Y hay otros silencios —los más peligrosos— que se justifican con frases aparentemente piadosas, como si la fe exigiera cerrar los ojos frente al dolor ajeno. Sin embargo, la Escritura nos muestra otra ruta: la del creyente que ama la paz, respeta la autoridad y, al mismo tiempo, defiende la justicia con la ley en la mano. Esa ruta no es moderna ni ideológica; es profundamente bíblica.
El apóstol Pablo la caminó. Y hoy los cristianos estamos llamados a entenderla y vivirla. Hechos 23:2–3. Dice así: «Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?». Este texto no presenta a un apóstol violento ni a un rebelde político. Presenta a un creyente formado, consciente y valiente, que se defiende apelando a la ley cuando la ley es violada desde el poder y usada arbitrariamente.
El contexto es claro: el apóstol Pablo comparece ante el Sanedrín en Jerusalén, bajo el dominio romano. Aún no ha sido oído, no se ha presentado prueba alguna y, sin embargo, se ordena que sea golpeado. El juicio comienza quebrantando el mismo derecho que dice proteger. Ante eso, Pablo no responde con insultos vacíos ni con resignación espiritualizada. Responde con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿cómo se puede juzgar conforme a la ley mientras se la viola? Aquí hay una enseñanza teológica fundamental: la fe no exige indefensión.
La espiritualidad bíblica no glorifica la injusticia ni santifica el abuso de poder. El apóstol Pablo no niega la autoridad; exige coherencia. No desprecia la ley; la reivindica. No convierte su fe en silencio cómplice; la convierte en conciencia activa. Defenderse con la ley no fue para él una traición a Dios, sino una forma de honrar la justicia de Dios.Traer este pasaje al presente duele, porque interpela directamente la realidad que vive El Salvador. Miles de salvadoreños se encuentran hoy privados de libertad alegando sus familiares que no existen pruebas en su contra, ni una oportunidad real y efectiva de defenderse.
Más allá de discursos oficiales, de estadísticas o de buenas intenciones, hay una expresión que ha calado hondo y que revela una grave crisis ética: «margen de error». Llamar así a personas detenidas injustamente no es un tecnicismo neutro; es una deshumanización peligrosa. Un «error» en libertad no es un número: es un padre, una madre, un hijo, una familia entera que sufre y llora en silencia ante la impotencia. La falta de empatía se vuelve evidente cuando el dolor es ajeno. Muchos solo comprenden la importancia del derecho y de la justicia cuando la detención injusta toca a un ser querido.
Antes, el sufrimiento parece abstracto; después, se vuelve insoportable. La Biblia, sin embargo, no nos permite ese lujo moral. Nos llama a llorar con los que lloran, a clamar por el que no puede hablar, a recordar que la dignidad humana no se suspende por sospecha ni por urgencia. En este contexto, resulta llamativo —y profundamente contradictorio— que cuando algunos cristianos, pastores o creyentes alzan la voz por quienes sufren injustamente, se les acuse de «meterse en política». La acusación suele venir, paradójicamente, de quienes ya han asumido una posición política.
Al defender sin reservas determinadas políticas públicas, pedir silencio a unos mientras se legitima el discurso de otros no es neutralidad espiritual, es una forma sutil de hipocresía. Defender al que sufre no es propaganda. Acompañar a la víctima no es activismo partidario. Exigir debido proceso no es traición al país. La fe cristiana no pertenece a ningún partido, pero sí pertenece a la verdad, a la justicia y a la misericordia. Cuando se niega el derecho de defensa, no estamos ante un simple problema legal; estamos ante una herida espiritual que no puede cerrarse hasta reconstruir la presunción de inocencia que se ha mancillado.
El golpe en la boca que recibió el apóstol Pablo simboliza exactamente eso: silenciar antes de escuchar, castigar antes de probar, imponer antes de razonar. Cada vez que una persona es privada de su libertad sin ser oída y sin la oportunidad de defenderse, ese golpe se repite, aunque no sea físico. Ser respetuosos con quienes gobiernan no implica justificar toda consecuencia injusta. Orar por las autoridades no significa aplaudir la indefensión del inocente. La Escritura no llama a los creyentes a ser jueces implacables ni opositores sistemáticos, pero tampoco los llama a ser espectadores indiferentes.
La autoridad se fortalece cuando escucha la crítica justa; se debilita cuando se rodea de aduladores que tienen una plaza publica o de personas que se benefician de contratos gubernamentales. El apóstol Pablo nos dejó un modelo incómodo pero necesario: usar la ley para defender la dignidad, incluso cuando eso incomoda al poder. No promovió caos ni violencia; promovió coherencia. No negó el orden; negó el abuso. Y en esa postura hay una lección urgente para nuestro tiempo: la seguridad no puede construirse sobre la negación de derechos, ni el orden sobre la normalización del error humano como daño colateral.
La falta de empatía es quizá el signo más alarmante de esta crisis. Cuando se pierde la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la justicia se vuelve fría y selectiva. La Biblia nos recuerda que Dios no ve expedientes; ve corazones. No cuenta estadísticas; escucha clamores. Y si la fe cristiana quiere seguir siendo luz en medio de la oscuridad, no puede callar cuando la ley se usa sin justicia.Defendernos y defender a otros con la ley en la mano, como lo hizo el apóstol Pablo, no es politizar el evangelio; es vivirlo con coherencia. Es afirmar que la dignidad humana importa, que el derecho de defensa es sagrado.
Y que quede dicho con claridad moral: ningún «margen de error» justifica el sufrimiento de un inocente. Cuando el error se normaliza, la conciencia se anestesia. Cuando el dolor ajeno se reduce a cifras o expedientes, la justicia pierde su alma. Solo cuando el sufrimiento se humaniza —cuando dejamos de hablar de «casos» y recordamos que hablamos de personas, de familias, de historias truncadas— la justicia se ennoblece y recupera su verdadero sentido. La justicia que no siente, termina siendo solo procedimiento; y el procedimiento sin humanidad se convierte en opresión elegante.
La fe cristiana no puede convivir cómodamente con esa deshumanización. Una fe que guarda silencio ante el clamor del inocente corre el riesgo de volverse decorativa: presente en los templos, ausente en el dolor real. Pero cuando la fe se atreve a hablar con respeto y valentía, cuando no insulta ni incita, pero tampoco calla, deja de ser un adorno piadoso y se transforma en conciencia viva de la nación. No para destruir, sino para sanar; no para dividir, sino para recordar que la dignidad humana no es negociable. Hoy, más que nunca, la Iglesia está llamada a una tarea urgente y sagrada: orar incansablemente al Señor Jesucristo por los detenidos de forma injusta.
Orar por quienes no pueden defenderse. Orar por las familias que esperan noticias, por las madres que lloran en silencio, por los hijos que preguntan y no entienden. Orar también por las autoridades, para que Dios les conceda sabiduría, discernimiento y un corazón sensible a la justicia verdadera. Orar para que la ley sea instrumento de protección y no de silenciamiento. Pero que nuestra oración no sea indiferente ni cómoda. Que sea una oración que despierte conciencia, que nos mueva a la compasión, que nos impulse a acompañar, a escuchar y a defender con la ley en la mano, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque la oración auténtica no nos aleja de la realidad; nos compromete con ella.
Que la Iglesia no se acostumbre al dolor ajeno. Que no se canse de clamar. Que no tema ser malinterpretada cuando defiende al que sufre. Porque mientras haya un inocente privado de su libertad sin ser oído, la oración sigue siendo necesaria, la voz sigue siendo legítima y la justicia sigue siendo una deuda pendiente.
Abogado y teólogo.