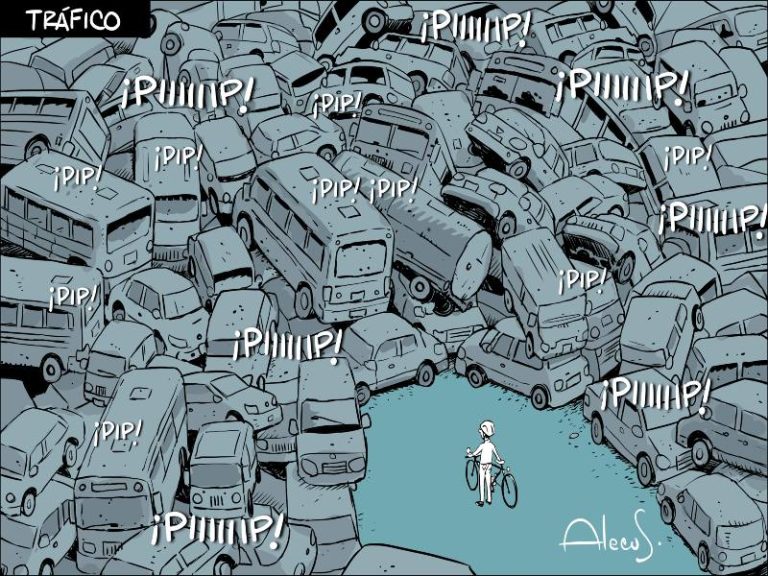Se supone que, en mi papel de médico, soy yo quien hace las preguntas. Pero a veces la cosa se transforma un poco y el interrogador termina siendo interrogado. En ocasiones, a los pacientes les gusta saber cosas personales sobre uno. Buscan pistas en los detalles de la oficina, en mi forma de vestir o en los libros de los estantes. Algunos, más curiosos, van directamente a las preguntas.
Hace poco, cierta persona me hizo una pregunta interesante. Después de indagar sobre mis inclinaciones religiosas, me preguntó cuáles de los sermones (homilías) que he escuchado a lo largo de mi vida me han gustado más. Le contesté rápidamente, y pienso que bien, no porque tenga una agilidad mental prodigiosa o haya escuchado más sermones que un monje medieval, sino porque la respuesta la sé desde hace mucho tiempo.
Son tres los que recuerdo especialmente, pues me hicieron reflexionar por buen rato. Ninguno de ellos es reciente: dos en Estados Unidos, en época de estudios, y uno aquí en el país. Comenzaré por el que escuché aquí.
Aquel día, el oficiante dijo que si quitáramos de la Biblia casi todas sus partes y nos quedáramos solamente con uno solo de sus pasajes, que resumiera todo lo que en ella se encuentra, este sería la parábola del hijo pródigo. Tenía razón. Esta parábola es como la conclusión de lo que Jesús enseñó. Habla del perdón y del arrepentimiento, de la disposición del padre ante su hijo extraviado, al que recibe con alegría y entusiasmo. Aunque pensemos que aplica solo cuando el arrepentimiento es genuino, ¿cómo no quisiéramos ser así perdonados nosotros, después de todas nuestras andanzas? Este pasaje es de gran enseñanza y también un consuelo.
El padre García —no recuerdo su nombre—, joven jesuita que llegó a Baltimore de visita en un período libre de sus estudios en Roma, fue invitado por el padre Waters, el párroco, a pronunciar la homilía ese domingo. Habló de los círculos de intimidad. Dijo que hay cosas nuestras que las puede saber todo el mundo y que no hay necesidad de reservarlas. Otras son solo para aquellos a quienes les tenemos confianza: familiares o amigos cercanos. Algunas son solo para los muy cercanos, con quienes puedes contar en situaciones especiales. Unas se confiesan solo a unos pocos.
«Y algunas son solo para ti», terminó diciendo. Es un nivel solo para uno mismo, o uno y Dios.
El mismo padre Waters predicó un sermón la noche de Navidad de aquel ya lejano año. Habló de una también lejana Navidad en su juventud, en un área rural y muy poco poblada de la zona norte (Upstate) de Nueva York.
Nevaba fuertemente y ya estaba la familia reunida para la cena. De pronto, tocaron a la puerta. Todos se sorprendieron, pues no esperaban a nadie más. Era un hombre que había perdido su ruta y pedía que le dejaran pasar para usar el teléfono. Opiniones divididas. Ganó la de que no lo dejaran pasar, pues era un desconocido y podía tener malas intenciones. Le dijeron que no. Él dijo que comprendía y se fue.
«Y desde entonces, en todas las Navidades, me pregunto qué habría pasado si lo hubiéramos dejado pasar…», dijo el padre.
A veces, por temor, no dejamos entrar a nadie en nuestras vidas; nos ponemos una defensa. Definitivamente es lo más seguro: así no entrará nadie malo. Lo triste es que tampoco podrá entrar nadie bueno.
Médico Psiquiatra.