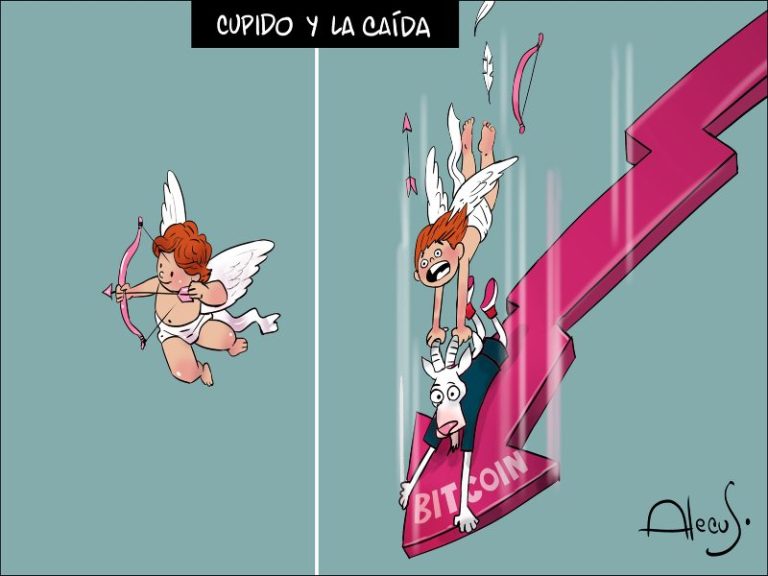Los seres humanos tenemos la manía de nombrar. Según la biblia tal costumbre nos viene del Génesis; “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo”, incluso nombró a la mujer que dios hizo para él, “esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada”. Más tarde cambió el genérico por Eva. El texto bíblico obvia que esta capacidad nominativa del ser humano proviene del manejo del lenguaje y de lo que Yuval Harari llama “la revolución cognitiva” de la humanidad. Al margen, de las explicaciones sobre los orígenes, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos ponen nombres: a sus hijos, a sus animales, a sus posesiones, a sus invenciones, y a sus ficciones.
Desde una perspectiva antropológica, la acción de nombrar va más allá de etiquetar, es un acto cultural y social profundamente significativo. Es un modo de apropiarse de la realidad, de construir identidades y diferencias. En última instancia es una muestra de poder. El hombre se apropia de un lugar al darle un nombre. Nombre y apellido integran a una familia, a un linaje. El nombre es portador de expectativas, demandas sociales y hasta roles. Es por eso que hay nombres masculinos y femeninos.
Nominar puede ser acto rutinario, o algo extraordinario. Los ganaderos ponen nombres a sus vacas, pero no se esmeran en ello. Diferente es el caso de un hijo: darle un nombre supone una escogencia cuidadosa, que a menudo dice más de los padres que de la cría. Antes no era así; en Hispanoamérica el peso del catolicismo era tan fuerte como para explicar la sobre abundancia de María y José en la fe de bautismo. Cuando esos dos nombres no bastaban se recurría al santoral. Esos tiempos ya pasaron y la nominación fue víctima de las modas. En nuestro caso, la emigración y la fuerza de la cultura estadounidense aflora en una miríada de nombres con grafías anglo. Piense el lector en ejemplos.
Los topónimos son otro ejemplo interesante de nominación, en el que coexisten tradiciones diversas. Hay muchos lugares cuyo nombre deviene de los pueblos aborígenes, que a menudo reflejan las características que atribuían al lugar; ejemplo, Quezalteque sugiere la existencia de quetzales. Los conquistadores europeos eran menos imaginativos. Para nombrar las ciudades que fundaban, a menudo los españoles retomaban el nombre del santo que se celebraba en la fecha de fundación, o retomaban el del patrono del jefe conquistador. En ciertos casos combinaban el nombre nuevo españolizado con el antiguo indígena, como Santiago Texacuangos.
En las primeras décadas del periodo republicano, El Salvador tuvo una fiebre de creación de pueblos. Previo a la independencia había 75; ya para 1955 teníamos 218. Pocos de ellos tenían las condiciones para subsistir como tales, pero a todos se les puso un nombre. Algunos pueblos fueron fundados por veteranos de las guerras federales o interestatales; así hay un pueblo en La Unión que se llama “Nueva Esparta” fundado por remanentes de tropas morazanistas liderados por el coronel Narciso Benítez, supuesto oficial de Simón Bolívar. Tanto era su amor por el libertador que logró que otro pueblo tomara el nombre de Bolívar. Las filias políticas también pesaron tanto que incluso tenemos un departamento con el apellido de un desafortunado caudillo liberal, el general Trinidad Cabañas.
Y así hay casos tan curiosos como tener un pueblo que se llama “San Francisco Menéndez”, o un “San Gerardo”, nominados así en honor de caudillos decimonónicos. Tanto Francisco Menéndez como Barrios tuvieron conflictos con Iglesia Católica, el uno por políticas secularizantes, el otro por querer someter a los curas al dominio estatal, exigiéndoles jurar fidelidad a la constitución. Pero ambos terminaron “santificados”. Lo anterior parecerá un exceso, pero no. Tenemos departamentos cuyos nombres retan a nuestra turbulenta historia política. ¿Cómo se explica que en plena dictadura militar tuviéramos un departamento que se llama La Libertad? En medio de la guerra civil teníamos a La Paz y La Unión. A veces los nombres se explican por los contrasentidos que portan. Curiosos, imaginativos, contradictorios. En todo caso, eran mucho más atractivos que los actuales: San Salvador Este, o Cabañas Oeste nombres que reflejan mucha prisa y pocas ideas. Tales adefesios nominativos no provocan ninguna emoción, menos se prestan para construir identidades.
Más quisquillosos son los gobernantes, pues tienen la obsesión de pasar a la posteridad por sus obras, para las cuales escogen nombres que sinteticen y simbolicen sus afanes. Así, en plena época del reformismo militar desarrollista, a la primera central hidroeléctrica se le llamó “5 de noviembre”, con lo cual se quiso dar a entender que se iniciaba el camino hacia la independencia económica, la autonomía energética y la modernización. Otra se nominó “15 de septiembre”, esta sería la culminación del proceso. A veces se copia, y se copia mal. En 2023, el actual gobierno nominó como “Central Hidroeléctrica 3 de febrero” lo que hasta entonces se llamaba “El Chaparral”. ¿Qué tiene de especial esa fecha? No mucho, a menos que se tome como histórico el día de las elecciones que llevaron al poder al actual presidente. Quienes tuvieron esta idea debieran saber que hay fechas faustas e infaustas. En otros casos la combinación de bayunquismo y aculturación se impone. Solo así se explica que exista algo como “Chivopets”.
Para un gobernante, ponerle nombre a obras e instituciones es un acto que cristaliza ideologías, valores y aspiraciones. Un nombre comunica un propósito; se crea una institución pensando en algo. El nombre legitima a la entidad, pero también al gobernante. Además, obras e instituciones están pensadas para perdurar. Los ideales, el liderazgo del gobernante subsisten a través de ella, lo cual no excluye que él mismo pretenda perpetuarse en el poder. Se tiende a asociar directamente a la obra con el gobernante; este se presenta como un artífice del progreso, obviando que la obra se construye con recursos públicos. En lugar de verse como una obligación del Estado, la obra es presentada como un regalo, un legado personal del líder. El presidente se apropia simbólicamente de una inversión pública (a veces no solo simbólicamente).
Nombramos y renombramos. Cuando se quiere romper con el pasado, hay que borrar nombres o renombrar. Esto es claro en el caso de las revoluciones. Cuando triunfó la revolución en Nicaragua en 1979, el nombre de César Augusto Sandino se puso de moda en organizaciones, calles, lugares, etc. El pueblo quiso apropiarse del héroe antiimperialista, sin saber que la revolución (mejor dicho, el partido) lo reclamaba para sí, al punto que se pasó una ley regulando su uso. Por el contrario, todo lo que sonara a Somoza fue borrado. Algo parecido sucede aquí. Hay un esfuerzo por borrar el pasado reciente, asociado a los acuerdos de paz. Acabo de revisar el programa de estudio de “Ciudadanía y valores” para bachillerato. El término “guerra civil” aparece trece veces, pero “acuerdo de paz” no aparece. ¿Tendrá sentido estudiar la guerra civil sin considerar su final? Acorde con las fobias del grupo gobernante, la palabra “diversidad” no existe en el programa, lo cual muestra, no una realidad social, sino un deseo. Peor aún, pareciera que la Constitución se ha vuelto innecesaria o incómoda. Solo aparece dos veces, y refiriéndose a la de Cádiz (1812) y a la de 1950. La de 1983 se da por inexistente; por algo será.
En otros casos, el nombre escogido supone la intención de apropiarse de un legado, trasladando los valores, ideales y ejecutorias de un personaje del pasado al presente. El campus central de la Universidad de El Salvador se llama “Dr. Fabio Castillo Figueroa”, en honor de un insigne rector. La escogencia reivindica al reformador, pero también supone un reto: realizar las aspiraciones y proyectos que Castillo impulsó. Y no eran pocos, ni modestos. A veces, esas herencias son cuando menos discutibles. Ponerle el nombre de Domingo Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería, reivindicaba al personaje, pero también era un reto, una prolongación del conflicto pasado al presente. Tan así, que dos gobiernos de izquierda no se atrevieron a ordenar que se le quitara el nombre. El actual presidente lo hizo, no por razones ideológicas o humanitarias, sino como un gesto autoritario. Que quede claro que yo mando. Y le funcionó. Como se ve, nominar es para nada un acto ingenuo. Hasta ponerle nombre al chucho significa algo.
Historiador, Universidad de El Salvador