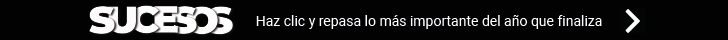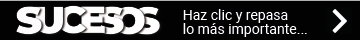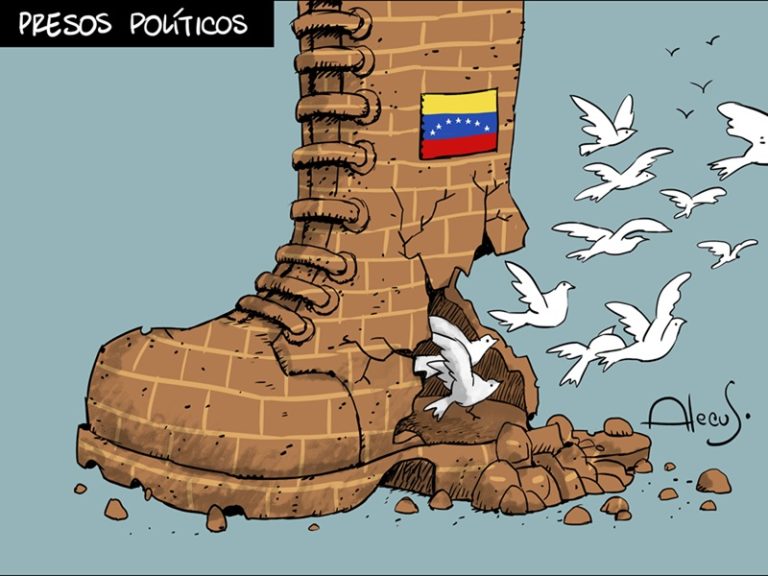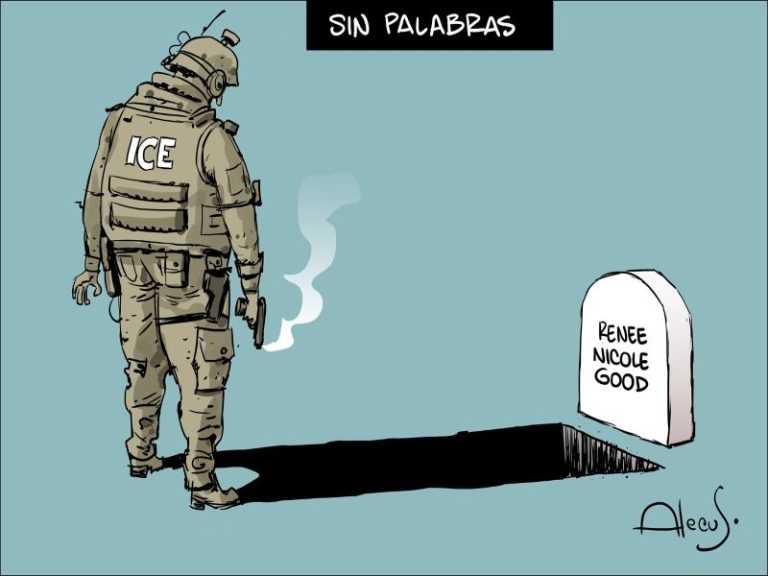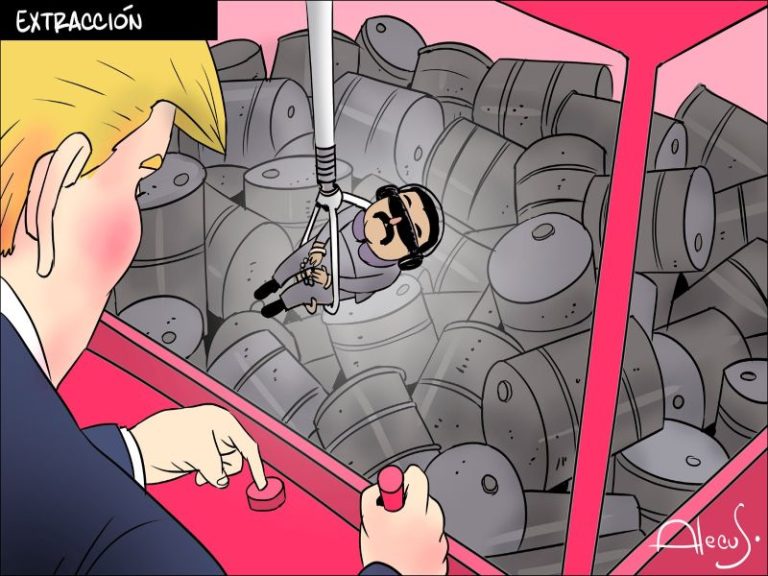En el debate contemporáneo sobre el rumbo del mundo, tres conceptos se entrelazan con frecuencia y con razón, porque comprenden un especial sincretismo, pero merecen ser distinguidos con precisión: globalidad, globalización y globalismo. Aunque suelen usarse como sinónimos, cada uno encierra una lógica distinta —una condición, un proceso y una ideología, respectivamente— que moldea nuestra comprensión del presente y nuestras aspiraciones para el futuro.
Y como ya es costumbre, las redes sociales están plagadas de todo tipo de comentarios, que en la mayoría de los casos no hacen más que confundir con una letanía sin fin de palabras vacías, pseudoconceptos y toda suerte de estupideces, muchas veces maliciosas, que no aportan luz para buscar conocimiento, sino que solo acrecientan la oscuridad de la ignorancia, más que por practicarla, para promoverla.
Como punto de partida, me valdré de proponer la siguiente fórmula: «La globalidad es el escenario, la globalización es el movimiento y el globalismo es el deseo. Mientras la globalidad describe el estado de interconexión del mundo, la globalización explica los procesos que la intensifican y el globalismo aspira a prescribir —o incluso imponer— cómo deberíamos vivir en ese mundo compartido».
Este debate no es meramente académico: tiene implicaciones profundas para el futuro de los Estados Nación y de sus habitantes —es decir, nosotros, la gran mayoría—. Por eso no es raro encontrar estos términos en discursos políticos, ensayos filosóficos, análisis sociológicos o reflexiones antropológicas. Sin embargo, la pregunta clave permanece abierta: ¿entendemos todos de qué se habla cuando se utiliza cada uno de estos términos?
Diferenciar entre globalidad, globalización y globalismo no solo permite precisar el lenguaje, sino también identificar las intenciones ideológicas que se esconden detrás de su uso. En el debate contemporáneo, estos términos se convierten en herramientas retóricas para justificar políticas, criticar modelos económicos, defender identidades culturales o promover proyectos transnacionales. La globalidad puede ser invocada para aceptar la interdependencia como un hecho inevitable; la globalización, para legitimar reformas estructurales en nombre de la competitividad; y el globalismo, para impulsar una visión normativa del mundo que a menudo entra en conflicto con valores locales o soberanos. Entender estas diferencias es, por tanto, un ejercicio de conciencia crítica frente a los discursos que moldean nuestro presente y condicionan nuestro futuro.
En tiempos marcados por lo que Zygmunt Bauman denominó modernidad líquida, los conceptos como globalidad, globalización y globalismo no circulan con solidez ni profundidad, sino con una ligereza que los vacía de contenido. No es que el lenguaje fluya con naturalidad, sino que se ha vuelto volátil, superficial, repetitivo. Los términos se multiplican no por quienes los pensaron con rigor, sino por una masa que, como advirtió José Ortega y Gasset, se ha rebelado no por derecho ni por capacidad, sino simplemente porque puede. En este contexto, detenernos a examinar el origen etimológico de estas palabras no es un ejercicio menor: es una herramienta poderosa para desnaturalizar el discurso dominante, revelar que estos conceptos no son neutros ni inevitables, sino construcciones cargadas de historia, intención y poder ideológico.
El análisis etimológico nos permite ver más allá del uso funcional de las palabras. Nos invita a interrogar el imaginario simbólico que las sustenta. ¿Qué significa pensar el mundo como «globo»? ¿Qué implica esa forma? ¿Qué tipo de relaciones, estructuras y deseos se proyectan cuando concebimos la totalidad del planeta como una esfera cerrada, compacta, cartografiable, sin fisuras y controlable?
La raíz común de estos términos —globo, del latín globus, que significa «masa redonda» o «esfera compacta»— nos ofrece pistas valiosas. En el imaginario moderno, el globo representa una unidad sin fisuras, una superficie que puede ser medida, dividida, administrada. Así, globalidad se refiere a la condición de abarcar esa totalidad; globalización, al proceso mediante el cual algo se extiende o se impone a escala planetaria; y globalismo, a la ideología que promueve ese modelo como norma universal.
Lo que estos términos comparten no es solo una raíz lingüística, sino una fantasía de unidad, de armonía, de completitud. Una fantasía que puede ser funcional para ciertos intereses ideológicos, especialmente cuando se utiliza para justificar políticas, estructuras o narrativas que buscan homogeneizar el mundo bajo una lógica única.
Estas líneas no parten de una postura ideológica ni de una voluntad de rechazo sistemático. Tampoco se construye desde la ingenuidad de celebrar todo lo que el mundo contemporáneo ofrece. Su propósito es más preciso: comprender con lucidez, interrogar con rigor y discernir con honestidad intelectual los fenómenos que hoy configuran la vida humana en su dimensión planetaria.
La perspectiva adoptada es filosófica y crítica, orientada a desentrañar los conceptos que usamos para pensar el mundo —como globalidad, globalización y globalismo— y a examinar sus implicaciones simbólicas, políticas y culturales. No se trata de negar la existencia de una interconexión real entre personas, sistemas, culturas y estructuras, incluso a nivel celular y cósmico. Esa interdependencia es evidente y, en muchos casos, deseable.
Tampoco se pretende descalificar los procesos que han acelerado esa conexión —como la digitalización, la movilidad, el comercio o la cooperación científica—, que han permitido avances significativos en múltiples áreas. Sería absurdo pedir que se prescinda de la globalización.
Del mismo modo, no se busca defender a ultranza las estructuras estatales tradicionales. Es evidente que muchos gobiernos han sido, a lo largo del tiempo, profundamente decepcionantes, cuando no directamente destructivos. La corrupción, la ineficiencia y el desprecio por el bien común han erosionado la legitimidad de numerosos Estados Nación.
Reconocer estas realidades no implica asumir que el modelo que se propone desde el globalismo —como ideología que prescribe una forma única de vivir, pensar y organizar el mundo— sea automáticamente justo, verdadero o deseable. Que algo surja como respuesta a un problema no lo convierte en solución. Que algo se presente como alternativa no lo legitima como verdad.
Este trabajo se sitúa, por tanto, en un terreno intermedio: entre la aceptación lúcida y la crítica razonada. No se trata de elegir entre extremos, sino de pensar con profundidad, nombrar con precisión y actuar con conciencia. Porque si el lenguaje construye realidad, entonces revisar las palabras es también revisar el mundo.
Médico, Máster en Nutrición y Alimentación Humana y Abogado de la República