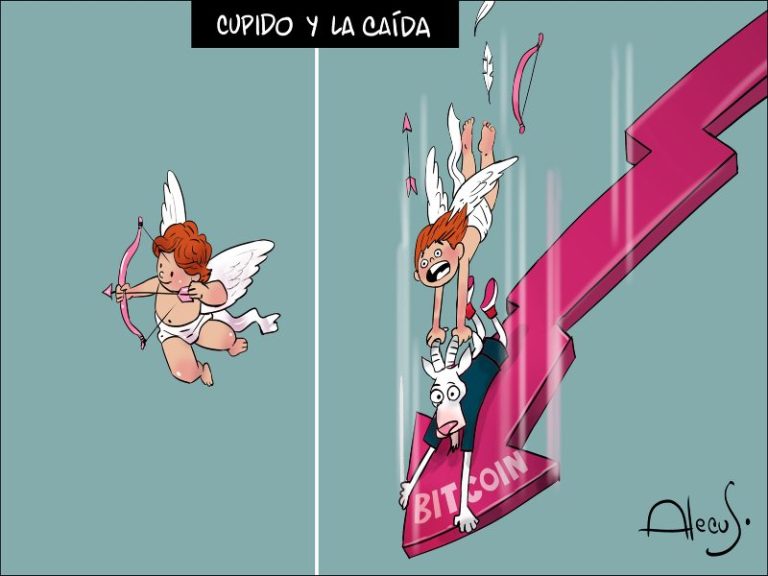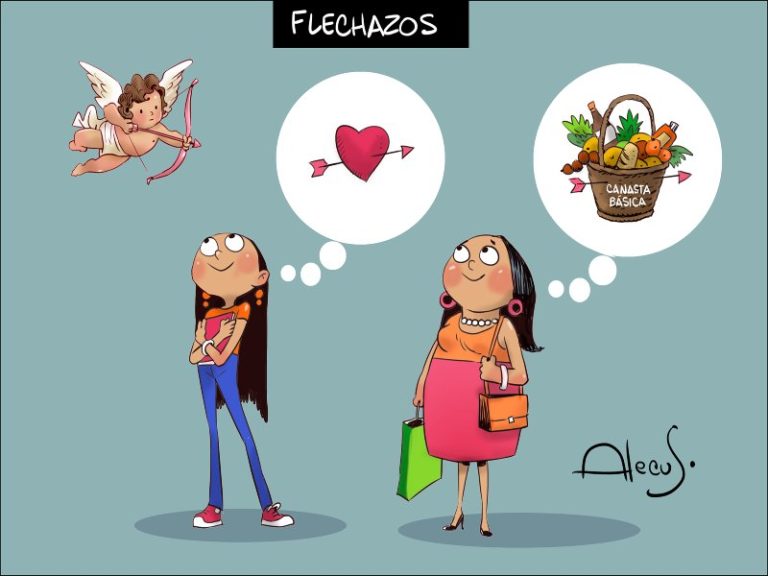Dicen que la juventud pasa como una tormenta: intensa, breve, impetuosa. La vejez, en cambio, se instala con el ritmo lento del verano. Uno no envejece de golpe, sino de a poco: cuando se hacen más comunes los “¿a qué vine?”; cuando el cuerpo protesta al subir o bajar gradas; y cuando los hijos también peinan canas. Sin embargo, nuestras sociedades siguen empecinadas en ver la vejez como algo lejano, como si todavía faltara una vida entera para llegar ahí.
Japón comprendió hace décadas que la vejez no puede dejarse al azar. Hoy, el 29 % de su población tiene más de 65 años. Pero, lejos de tratarla como una crisis, la asumió como una realidad ineludible y una tarea para sus servidores públicos. En el año 2000, lanzó el primer sistema nacional de seguros para cuidados prolongados (Long-Term Care Insurance), financiado con aportes obligatorios desde los 40 años y destinado a garantizar atención integral para todos los adultos mayores, según sus necesidades reales.
El modelo no es perfecto, pero sirvió como catalizador para reformar barrios, preparar cuidadores comunitarios, promover el uso de tecnología asistencial e impulsar espacios como los ikoino saron, donde los mayores se reúnen a conversar, tejer, leer y compartir, no como pacientes, sino como ciudadanos activos, con historia, voz y proyectos.
En El Salvador caminamos hacia ese mismo escenario demográfico. Según el Censo de Población y Vivienda del BCR, en el país habitan 894,435 personas de 60 años o más, y el índice de envejecimiento nacional (que se calcula según la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes) ya alcanza los 49 puntos. La CEPAL ha proyectado que El Salvador será oficialmente una sociedad envejecida en 2031. Entre 2000 y 2070, la población adulta mayor crecerá un 26.7 %.
Pero, por alguna razón, seguimos sin abordar esta realidad. El envejecimiento poblacional no figura como prioridad en los presupuestos gubernamentales ni como realidad urgente en las propuestas de políticas públicas actuales.
Más de la mitad de nuestros adultos mayores carece de ingresos suficientes. Muchos continúan trabajando en condiciones precarias, viven en viviendas no adaptadas, con escaso acceso a salud especializada, y enfrentan la vejez como un descenso silencioso hacia el olvido. La última reforma previsional, en 2022, mantuvo una fórmula de cálculo rígida y desactualizada (heredada de 2006) que ignora las condiciones reales de los cotizantes.
El estudio actuarial que permitiría repensar el sistema fue pospuesto hasta septiembre de este año. Y la anunciada reforma de 2026, al parecer, priorizará principalmente aspectos fiscales.
Pero aún estamos a tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado esta década (2021–2030) como la Década del Envejecimiento Saludable, con cuatro objetivos claros: cambiar la percepción cultural de la vejez; crear comunidades que fortalezcan las capacidades de los mayores; ofrecer atención de salud adaptada a sus necesidades; y garantizar cuidados prolongados. Todo esto exige planificación, financiamiento, coordinación intersectorial y, sobre todo, voluntad política.
El primer paso debe venir desde lo local. Las municipalidades podrían liderar esta transformación con centros de día intergeneracionales, programas de voluntariado, servicios de salud amigables y alianzas con universidades y sociedad civil. No se trata de reinventar el modelo japonés, sino de adaptar con inteligencia lo que ha funcionado en otros contextos, con humanidad, creatividad y compromiso.
La vejez no debe ser una condena ni una carga. Debe ser una etapa de plenitud lenta, de herencia histórica, de respeto cívico y del cultivo de esa fibra que mantiene unidas a las sociedades.
Todos, sin excepción (y con la ayuda de Dios), caminamos hacia esa larga estación. Ignorar esta realidad no es ahorro: es negligencia. Y, como toda negligencia, tiene un precio que siempre será más caro para los que no están preparados.