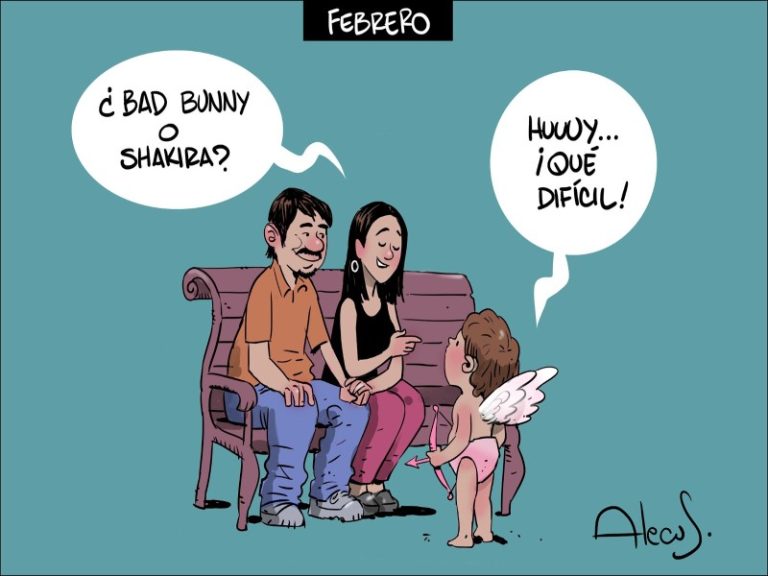En el año 2017, la filósofa española Adela Cortina acuñó un término que pronto se convirtió en un concepto clave para entender un mal extendido y silenciado: aporofobia. La palabra, derivada del griego áporos (pobre) y phobos (miedo o rechazo), no designa simplemente a la xenofobia ni al racismo, sino a algo más profundo: el rechazo hacia las personas pobres, desposeídas o carentes de recursos.
Según Cortina, no tememos a los extranjeros cuando vienen con inversiones, con dólares o con la promesa de prosperidad; lo que rechazamos es la presencia de quienes llegan con las manos vacías, con necesidad de apoyo. «No es la diferencia lo que incomoda, sino la pobreza», escribe en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre.
No dudo que este neologismo filosófico se haya nutrido de los múltiples viajes de la Doctora Cortina a El Salvador; en efecto, en los años 90 Adela vino a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) a dictar cursos sobre ética, y la experiencia de su contacto con El Salvador se encarnó en su obra filosófica a través de la «opción preferencial por los pobres» que se respiraba en la UCA.
Esta categoría resulta crucial para interpretar muchas de las dinámicas sociales de El Salvador. En nuestro país, marcado por profundas brechas de desigualdad y por una historia de exclusión, la aporofobia se manifiesta en el lenguaje, en las políticas públicas y en la vida cotidiana. No se trata únicamente de un prejuicio individual, sino de un sistema que normaliza la marginación de los sectores más vulnerables.
En la esfera pública salvadoreña es común escuchar debates sobre la violencia, la migración o la corrupción. Sin embargo, pocas veces se reconoce que detrás de muchas actitudes sociales hay un rechazo visceral hacia la pobreza misma. Cuando se estigmatiza a las comunidades marginales como «focos de delincuencia» sin atender a las condiciones estructurales que las condenan a la precariedad, estamos frente a la aporofobia. Cuando los indigentes y vendedores son expulsados de los centros urbanos porque «afectan la imagen» de la ciudad, también (gentrificación).
Adela Cortina advierte que la aporofobia erosiona la base de la democracia, porque rompe con la idea de igualdad y de dignidad humana. En El Salvador, esta erosión se traduce en la normalización de discursos que desprecian al pobre: el «pobrecito que no quiso estudiar», el «vago que prefiere delinquir» o el «parásito que vive de ayudas estatales». Tales narrativas invisibilizan los factores estructurales como la falta de oportunidades, el desempleo, la falta de acceso a educación de calidad o la exclusión territorial.
Uno de los fenómenos más visibles donde se encarna la aporofobia es la migración. Millones de salvadoreños han buscado un futuro en Estados Unidos o en otros países, pero no todos reciben el mismo trato. El migrante calificado, con títulos y capital, suele ser bien recibido; en cambio, el jornalero, la mujer que huye de la violencia doméstica o el joven que busca escapar de la falta de oportunidades enfrenta discriminación y rechazo.
Aquí la reflexión de Cortina vuelve a ser esclarecedora: no rechazamos al extranjero en cuanto tal, sino al pobre. De hecho, basta con observar cómo se celebra la llegada de remesas —dinero fruto del sacrificio de migrantes en condiciones adversas— mientras se rechaza la presencia del migrante retornado que regresa sin recursos.
En el contexto salvadoreño, reconocer la aporofobia es reconocer que muchas de las políticas migratorias, tanto internas como externas, se diseñan más desde la sospecha hacia la pobreza que desde la solidaridad.
La aporofobia también se refleja en la forma en que se diseñan las políticas públicas. Las inversiones estatales suelen concentrarse en zonas urbanas con mayor visibilidad, mientras comunidades rurales enteras permanecen sin acceso a agua potable, salud básica o conectividad digital.
Más aún, la criminalización de la juventud en comunidades empobrecidas ha sido una constante durante décadas. Ser joven, pobre y habitante de un barrio marginado basta para ser sospechoso. La aporofobia se disfraza aquí de «seguridad pública», pero lo que en el fondo se castiga no es solo la conducta delictiva —real o supuesta—, sino la pobreza como condición social.
Cortina insiste en que la aporofobia no es una simple fobia individual, sino un problema político que requiere cambios institucionales y culturales. En El Salvador, esa afirmación obliga a pensar en la necesidad de un Estado que reconozca y combata las múltiples formas de exclusión que afectan a quienes menos tienen.
No debemos olvidar que detrás de todo concepto filosófico hay personas concretas. La aporofobia en El Salvador se ve en la mujer que es rechazada en un hospital porque no puede pagar una consulta privada; en el niño que no logra estudiar porque su escuela carece de pupitres y maestros; en el adulto mayor que vive en la calle y al que se le evita la mirada.
El rechazo a la pobreza no solo hiere a quienes la padecen: hiere al conjunto de la sociedad, porque genera fracturas, resentimiento y violencia. Al despreciar al pobre, nos negamos a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, como si la precariedad no pudiera tocarnos nunca.
Frente a la aporofobia, Cortina propone construir una «ética de la hospitalidad y de la justicia». Esto significa que la sociedad no puede limitarse a actos caritativos ocasionales, sino que debe estructurar sus instituciones de manera que garanticen la dignidad de todos. En el caso salvadoreño, esta ética implicaría replantear nuestras prioridades: más inversión en educación y salud pública, un sistema de protección social que no estigmatice, y políticas que integren a los excluidos en lugar de criminalizarlos.
La hospitalidad, como virtud pública, también significa abrir espacios de diálogo y participación real para los sectores populares, reconocer sus saberes y sus aportes. No se trata de «tolerar» a los pobres, sino de construir una comunidad donde nadie sea descartado.
La aporofobia, como ha mostrado Adela Cortina, es una de las formas de discriminación más extendidas y menos reconocidas de nuestro tiempo. En El Salvador, donde la desigualdad y la exclusión han marcado nuestra historia, reconocerla es un paso fundamental para construir una sociedad más justa.
Si no somos capaces de mirar a los ojos al pobre, de reconocer su dignidad y de luchar contra las estructuras que lo condenan a la marginación, estaremos condenados a repetir un ciclo de violencia y deshumanización. La verdadera democracia se mide no por cómo tratamos a los poderosos, sino por cómo nos relacionamos con los más vulnerables. Combatir la aporofobia en El Salvador es, por tanto, una tarea ética impostergable.
Disclaimer: Somos responsables de lo que escribimos, no de lo que el lector puede interpretar. A través de este material no apoyamos pandillas, criminales, políticos, grupos terroristas, yihadistas, partidos políticos, sectas ni equipos de fútbol… Las ideas vertidas en este material son de carácter académico o periodístico y no forman parte de un movimiento opositor. Nos disculpamos por las posibles e involuntarias erratas cometidas, sean estas relacionadas con lo educativo, lo científico o lo editorial. A los nuevos críticos: Paren de sufrir.