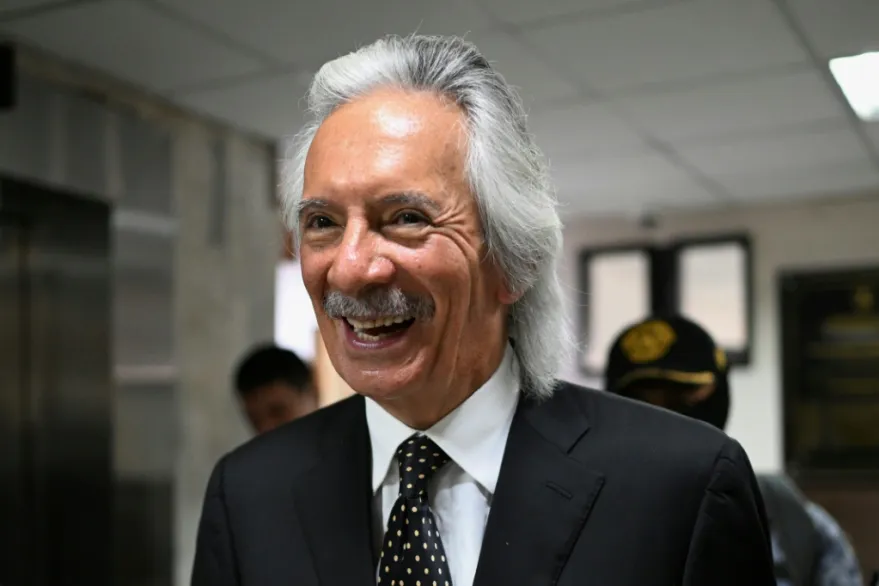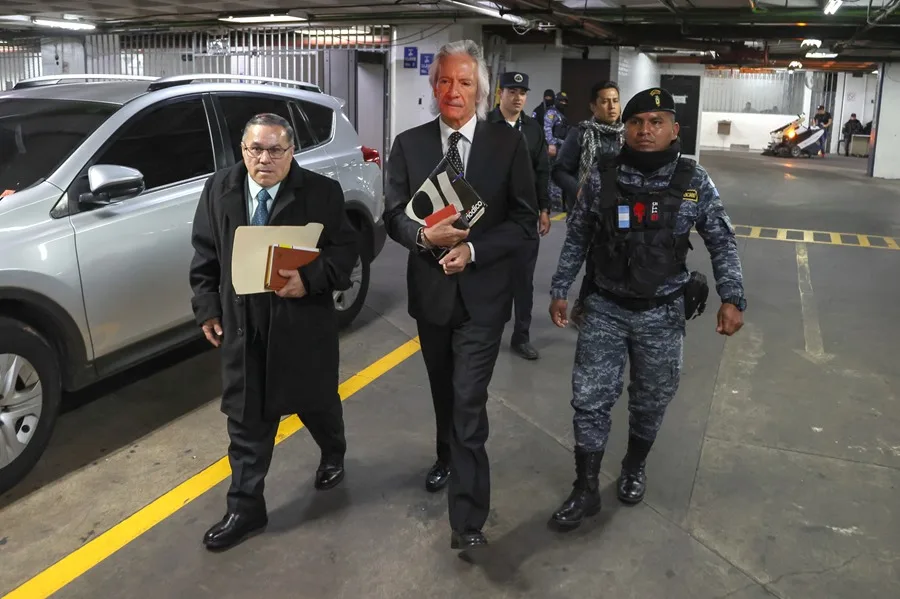Desde que Estados Unidos declaró estar en “conflicto armado contra el narcotráfico latinoamericano”, concentrando una coalición de fuerzas militares y de inteligencia en la región del Caribe, los efectos en materia de seguridad se han hecho sentir con fuerza. En los últimos días, el entorno político se ha complicado, extendiéndose a varios países de América del Sur.
Una lógica inédita de “los dominós” comienza a instalarse. Esta teoría surgió durante la Guerra Fría, que marcó las relaciones internacionales desde 1947 hasta la desintegración de la ex URSS en 1991. Sostenía que un cambio ideológico en favor del comunismo se propagaba automáticamente a los países vecinos, que caían uno tras otro “como piezas de dominó”. En su momento, se aplicó a Europa Central y del Este. Durante las décadas de 1960 y 1970, Occidente temía que el fenómeno se repitiera en el sudeste asiático, tras la guerra de Vietnam, e incluso en América Latina, ante la influencia de Cuba y diversos focos guevaristas o marxistas.
Hoy, varios observadores internacionales retoman esa imagen, aplicándola a los países directamente involucrados en la producción o exportación de drogas. Concretamente, el “conflicto armado contra el narcotráfico” fue declarado por Donald Trump después de incluir a varios cárteles en la lista de organizaciones terroristas.
Ya sea la “MS-13”, los mexicanos “Noreste”, “Nueva Familia Michoacana”, “Jalisco Nueva Generación”, el colombiano “Clan del Golfo”, o los venezolanos “Tren de Aragua” y “Cártel de los Soles”, todos han sido identificados por Washington como enemigos de Estados Unidos y sus aliados, actores de desestabilización tanto en América Latina como en territorio estadounidense.
El “efecto dominó” también tiene una dimensión política: el Cártel de los Soles sería, según la administración estadounidense de justicia, dirigido por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, y por el propio Nicolás Maduro, presidente de facto desde el 28 de julio de 2024. Ese día se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, país clave de América Latina.
Sin presentar ningún acta electoral, el régimen bolivariano se autoproclamó ganador para un tercer mandato, desde que Nicolás Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. El opositor Edmundo González Urrutia se exilió en España, mientras que la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, vive escondida en su país bajo amenaza constante.
Directamente vinculado al narcotráfico, Maduro es considerado por Washington —según palabras del secretario de Estado, Marco Rubio— como un “narco–terrorista”. Esto implica que cualquier acción dirigida a su captura sería considerada legítima. La DEA, por su parte, ha elevado la recompensa por su arresto a 50 millones de dólares.
En el plano internacional, las alianzas de Caracas con Irán, Rusia y China se inscriben en una visión “alternativa” del orden mundial, considerada hostil por Washington. Venezuela se ha convertido en la expresión más concreta del llamado “Sur Global”, un bloque de países emergentes —con China y Rusia a la cabeza— que buscan construir un nuevo orden internacional en el que Estados Unidos tenga un papel marginal. Por primera vez desde la instauración del régimen bolivariano, Caracas parece incómoda y presionada, abriendo la posibilidad de una transformación política —y quizás, de régimen.
Esta tensión se extiende también a Bogotá. Desde su elección en 2022 con la promesa de una “paz total” —negociando con todos los grupos armados, desde el ELN hasta los disidentes y narcotraficantes—, el presidente Gustavo Petro ha adoptado un discurso de ruptura con la tradicional posición prooccidental de Colombia.
Desde 2018, Colombia pertenece al selecto grupo de países con el estatus de “aliado principal no miembro de la OTAN”, junto a Brasil, India, Egipto, Catar y Australia. Sin embargo, Petro generó una fractura diplomática al condenar públicamente a Israel tras los atentados del 7 de octubre, rompiendo relaciones con el que fuera el principal proveedor de material militar del país.
Durante la última Asamblea General de la ONU, Petro incluso alentó una manifestación pública llamando a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Trump, lo que fue considerado una agresión imperdonable. Washington reaccionó de inmediato retirándole la visa.
Más grave aún: ante el aumento de la producción de cocaína en Colombia —primer productor mundial—, que casi se ha duplicado desde 2022 hasta alcanzar 2.900 toneladas este año, Estados Unidos retiró la certificación oficial al país. Los créditos y financiamientos internacionales se agotaron, mientras las zonas de cultivo pasaron de 143.000 hectáreas hace cinco años a más de 300.000 en la actualidad. En el mismo período, la fumigación aérea cayó de 70.000 a apenas 9.000 hectáreas.
Donald Trump denunció la política antidrogas de Gustavo Petro, señalando estos resultados como una prueba del fracaso de su estrategia desde 2022.
Con Caracas, Bogotá y los cárteles ecuatorianos bajo presión, los efectos del conflicto armado contra el narcotráfico se hacen sentir en toda la región. La dimensión securitaria es solo una parte de esta nueva realidad; la dimensión política, con regímenes abiertamente hostiles a Washington y aliados de enemigos declarados como Hezbolá, refleja la gravedad del momento.
Del rumbo que adopte su entorno más cercano dependerá, en los próximos años, el destino político de América Latina.
Politólogo francés y especialista en temas internacionales.