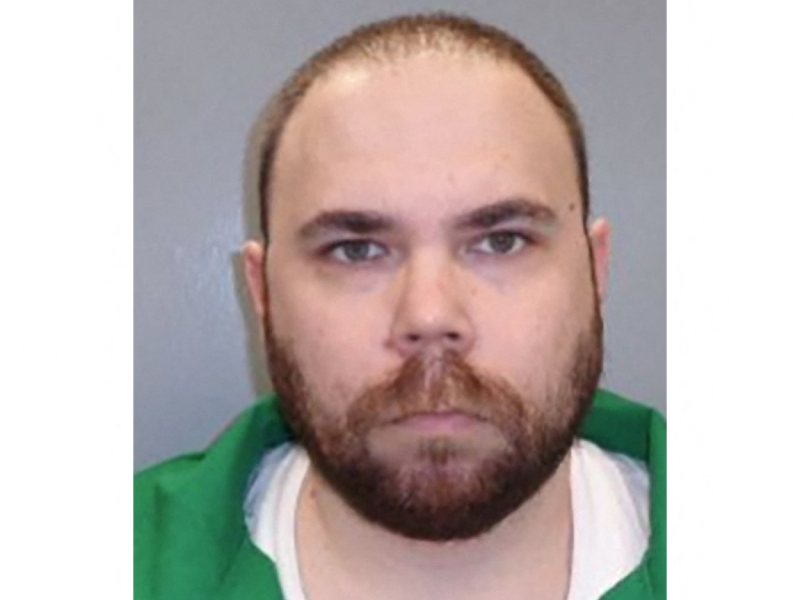Recibir un premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes me conmueve profundamente. Tuve el privilegio de conocerlo en medio de la euforia de la primera época de la Revolución sandinista. Su presencia fue para nosotros —jóvenes escritores, soñadores, militantes— un aliciente, porque admirábamos en su obra el constante recordatorio de que la imaginación tiene un cordón umbilical con la realidad y la circunstancia política de su tiempo.
Puedo imaginar que la beligerancia y la palabra de Carlos se habrían espantado ante la deriva tiránica de Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ni siquiera la ficción, creo, le habría permitido vislumbrar que yo vendría a México para recibir este premio después de haber sido despatriada, confiscada de mis bienes y declarada traidora a mi patria. Y que en el exilio me acompañaría Sergio Ramírez, su amigo y también merecedor de este reconocimiento en 2014.
Sergio y yo, sin más culpa que la de hacer uso de nuestras palabras, hemos sido víctimas de los abusos de poder y de la manipulación de la justicia en nuestro país. Hemos tenido que ver cómo se ha malversado el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos y que tanto entusiasmo desató —con razón— en el mundo.
Es duro el exilio y el despojo a estas alturas de la vida. En 1975 fui exiliada por la persecución de la dictadura somocista. Entonces viví varios meses en México: mi primer puerto seguro, cuna de un movimiento de solidaridad magnífico que contó con el apoyo de grandes mexicanos como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y muchos más. Incluso el gobierno de José López Portillo encabezó una ofensiva regional para aislar a Somoza y rompió relaciones diplomáticas con su gobierno el 20 de mayo de 1979.
El legado y la dimensión simbólica de la Revolución sandinista son hoy la mampara tras la que aún se esconden los actuales gobernantes de Nicaragua. Y todavía hay quienes los apoyan a pesar de los crímenes y las violaciones de derechos humanos ampliamente documentados, que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura —igual o peor que la de Somoza.
Espero que México y su gobierno recuperen la mirada solidaria y comprendan que no hay soberanía cuando ésta no se sostiene sobre la voluntad popular. Es obvio que los tiempos han cambiado. Creo que en esta sala compartimos la preocupación por los rumbos que está tomando el mundo, cada vez más empujado hacia el autoritarismo, la discriminación racista y la primacía de los intereses corporativos y millonarios. La maravillosa tecnología, puesta al servicio del consumo, paradójicamente nos acerca y nos informa, pero también nos distrae y nos aleja del sentido de comunidad. Todas estas realidades, sin embargo, nos demandan proteger la esperanza y la fe en la humanidad.
Una de las cualidades que más admiré en ese hombre culto, apasionado y comprometido con su tiempo —a quien celebramos hoy— fue, precisamente, su responsabilidad como intelectual. Gran mago de las palabras, Carlos fue también un instigador de la imaginación, capaz de encontrar en las profundidades de la historia las respuestas que nos permitieran, como latinoamericanos, apropiarnos de una identidad común. Su visión integradora aspiraba a que lográramos incorporar un pasado inevitable —esa “red de agujeros”— en una construcción sólida y rica para habitar lo que él llamó el territorio de la Mancha. ¡Tengo tantas deudas con Carlos Fuentes y con su concepción humanista y movilizadora de la literatura!
Fue el primer escritor del Boom que leí. Recuerdo bien la tarde en que compré su novela La muerte de Artemio Cruz en la librería Club de Lectores, en aquella Managua que desapareció en el terremoto de 1972. La lectura de ese libro me conmocionó. Me trastocó la noción de cómo funcionaba el tiempo en la literatura. Yo había sido una niña lectora —introducida por mi abuelo materno, Francisco Pereira, en los laberintos que llevaban al país de las maravillas de las novelas de Julio Verne—. Leí mucho de jovencita, pero para cuando llegó Artemio Cruz a mis manos, mi vida ya se buscaba a sí misma, insatisfecha con el papel de joven dama casada con un marido bueno, pero sublimemente aburrido y apático.
No fue sólo el marido, sino aquel país asfixiado por la piedra de molino de una dictadura dinástica lo que hizo que el libro de Carlos me sacudiera no sólo política, sino estéticamente. Entendí cómo, a punta de palabras, uno podía dar vida a personajes que retratan y permiten comprender la historia y al ser humano dentro de ella. Comprendí también la ambigüedad de la maldad.
De ese grupo del Boom, Carlos Fuentes fue una figura primordial para mí. Leí ávidamente sus novelas, sus artículos y ensayos. Encontré en él mi propio deseo de identidad y también el desenfado para correr riesgos, como lo hizo en Cristóbal Nonato, quitándole las riendas a la imaginación. Y me dio el permiso para creer que, en aquel debate famoso entre “literatura comprometida o no”, él demostró cómo ser comprometido y genial al mismo tiempo.
Leí con asombro la vastedad de su universo narrativo: me fascinó la tensión y el misterio de Aura; la radiografía de México en La región más transparente; las exigencias lectoras de Terra nostra, con sus mil doscientas páginas de sueño barroco donde el tiempo se pliega sobre sí mismo; la frontera entre historia y mito, y el personaje de Gringo viejo… Imposible enumerarlas, pero El espejo enterrado es para mí uno de los ensayos más reveladores y coherentes de una América Latina que aún busca reconocerse en su pluralidad. En todos ellos percibí la misma convicción que comparto: que la literatura puede ser una forma de memoria y también una manera de reparar el alma de los pueblos.
Cuando viví por un tiempo en Los Ángeles, tuve la oportunidad de reseñar para el suplemento literario del Los Angeles Times su libro En esto creo, que me pareció muy curioso porque ordenaba su propio código de valores en forma de diccionario, de la A a la Z. Su definición del amor como “la capacidad de atención” me impresionó. Entre tantas definiciones del amor, concentrar su esencia en la atención al otro, en poner atención a su existencia, a sus palabras, a su presencia, es pura sabiduría. ¡Qué diría hoy, cuando estamos todos tan distraídos!
Termino con mi agradecimiento renovado por este premio. Doy gracias a la vida, que me ha servido un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces. Doy gracias a la literatura y a las palabras, que nos han legado a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y las alturas de la condición humana; un lenguaje íntimo, pero que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y vivencias que nos han construido como especie.
Dedico este premio a mi Nicaragua, a su gente, a sus presos políticos y exiliados. La fuerza de la poesía y la literatura —que han sido luz y altura en ese pequeño país de poetas— seguirá cantando sus luchas por la libertad, con fe en que la palabra continuará narrando el fin de los tiranos.
Doy mis más sinceras y sentidas gracias al jurado de este premio —Rodrigo Martínez Baracs, Ana Clavel, Natalia Toledo, Claudia Piñeiro y Luis García Montero— por darme esta alegría y estímulo. Agradezco también a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y a Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Julia Santibáñez por su cariño y su atención. Y, por supuesto, a Silvia Lemus, por ese marido fantástico y guapo que la amó tanto, así como a mi propio marido, que me acompaña y me da el don de su atención siempre. Gracias, finalmente, a mis queridos amigos y amigas que han venido hoy a estar conmigo.
Texto retomado de Gaceta UNAM