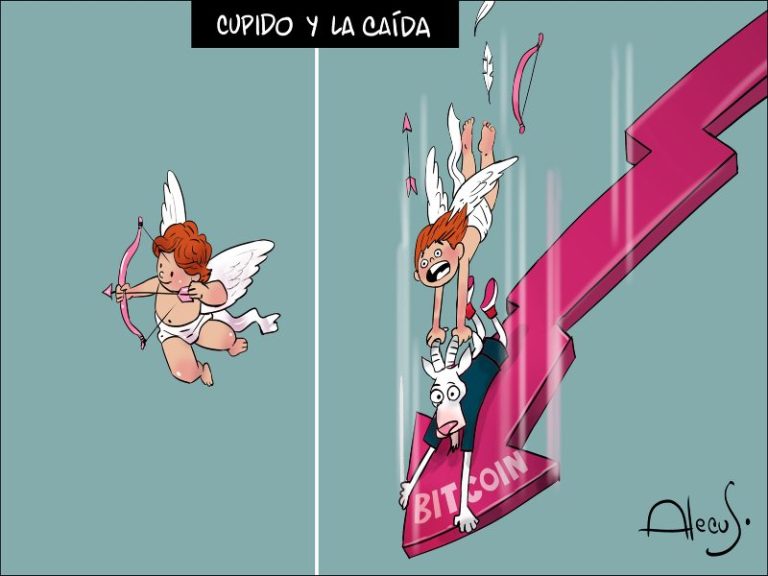En su biografía de Mijaíl Gorbachov, Bernard Lecomte señala que para Gorbachov lograr sus objetivos no fue tarea fácil y relata con claridad los esfuerzos que tuvo que hacer, las interminables reuniones que organizó, las sutiles tácticas que empleó y los argumentos dialécticos que utilizó para obtener el apoyo de los miembros del Partido; en resumen, la negociación interna, casi siempre más difícil que la externa. Así, surgieron tres grupos: los partidarios de Gorbachov, los conservadores hostiles a cualquier cambio y los que querían ir hasta el final e incluso utilizar la perestroika para acabar con el sistema.
A lo largo del libro, Bernard Lecomte analiza el carácter de Gorbachov, describiéndolo como un hombre intrínsicamente pragmático y reformista, crítico del sistema en privado, hiperactivo por naturaleza, líder nato y un táctico excepcional que sabía cuándo callar, que escuchaba con atención y hablaba con elocuencia, que era capaz de cambiar de perspectiva y que valoraba el contacto directo y el diálogo en una cultura en que era inexistente. Siempre buscaba el compromiso y el consenso, pues le desagradaba imponer sus ideas por la fuerza porque sentía una profunda aversión por los conflictos y las discusiones personales. También nos habla de Raisa, su esposa, una intelectual de gran educación y cultura, su asesora más influyente e importante hasta el punto de que nunca quiso, ni se atrevió, a contradecirla.
El final de Gorbachov tuvo un sabor wagneriano. Se volvió amargado, con un espíritu de venganza y un deseo de volver al poder porque se veía a sí mismo como un hombre providencial, pero estaba completamente desconectado de la realidad. Incluso a su regreso de Crimea tras el intento del golpe de Estado en agosto de 1991, demostró que no había entendido que la situación había cambiado, y que Boris Yeltsin, dirigiéndose a la población parado sobre un tanque de guerra, no solo se había convertido en un símbolo de cambio, sino que además contaba con legitimidad por haber sido elegido presidente de Rusia dos meses antes, mientras que Gorbachov solo había sido designado presidente de la Unión Soviética por el Partido Comunista.
Otro ejemplo, aunque más adelante en esta historia: en 1996, en contra del consejo de su familia y amigos, decidió presentarse a las elecciones presidenciales en Rusia. Durante la campaña electoral fue insultado, ridiculizado y humillado, pero dijo a Hélène Carrère d’Encausse, secretaria Perpetua de la Academia francesa, que si obtenía menos del 30% de los votos “habría habido fraude”, pero el día de las elecciones obtuvo 0.51%. Obviamente, Gorbachov no compartía la opinión del Dr. Pangloss, personaje de Voltaire, caricaturizado discípulo de Gottfried Leibniz, de que “todos los acontecimientos están interconectados en el mejor de los mundos posibles”.
Resulta interesante constatar que, en su análisis de la caída de Nikita Jrushchov, Gorbachov también resumió, al menos en parte y seguramente sin darse cuenta, la suya propia: las fuertes presiones ejercidas por las estructuras del Partido y del gobierno lo obligaron a maniobrar y a transigir con su entorno. Por supuesto, su objetivo nunca fue socavar el papel dirigente del Partido Comunista, simplemente quería modernizarlo y reducir su monopolio sobre la sociedad, pero se topó con una feroz resistencia que, en última instancia, provocó su caída.
El libro inevitablemente hace remontar el recuerdo a aquella época de la lucha a favor y en contra del marxismo en algunos países de América Latina; una lucha basada en gran medida en una visión reduccionista, maniquea y estereotipada que explicaba el marxismo y el antimarxismo con clichés que imposibilitaron un genuino debate de ideas. Por supuesto, había personas a favor y en contra de Marx que no solo lo habían leído, sino también estudiado y analizado sus obras, pero eran una minoría y, en general, tanto la formación marxista como la antimarxista se basó en resúmenes simplistas y en clichés.
Ante la ausencia de una comprensión verdadera y de un debate genuino, las narrativas más simplistas de cada bando se impusieron, y esas narrativas oscurecieron realidades fundamentales. Por ejemplo, había revolucionarios que no eran marxistas y que no simpatizaban con la Unión Soviética, y había demócratas genuinos del lado de gobiernos autoritarios que deseaban cambios y el fin del autoritarismo. Además, en muchos lugares de América Latina, en esa simplificación excesiva muchos vieron una “cristianización” de Marx en la Teología de la Liberación, ignorando una realidad más compleja hasta el punto de que todo sacerdote que predicaba la Doctrina de Cristo era considerado adepto de la Teología de la Liberación y, por lo tanto, marxista, para deleite de unos y consternación de otros, generando una enorme confusión y terrible dolor.
Para el autor, la decisión de Gorbachov de fomentar mediante reformas el despertar de los pueblos de Europa del Este, así como su decisión de poner fin a la Guerra Fría al optar, deliberadamente en 1989 por no enviar tanques soviéticos para aplastar esos movimientos a sangre, fuego y tragedia lo convierten en unos de los gigantes de finales del siglo XX.
Ahora bien, en su propio país, esa conclusión no es ampliamente compartida porque esos sucesos fueron acompañados, inter alia, por la desintegración del país, por su fin como superpotencia y su relegación a una categoría menor pese a su poderío atómico. Para el hombre del Partido que Gorbachov nunca dejó de ser, se trató de un fracaso porque intentó hasta el final mantener el sistema y la integridad del país. Perdió el control de las fuerzas que él mismo desató; fuerzas que lo superaron porque no comprendió que para tener éxito en semejante apuesta debía llevar su lógica hasta sus últimas consecuencias, algo que Boris Yeltsin entendió perfectamente.
Cuando cayó el Muro de Berlín se creyó que ya no habría más muros que separarían al mundo, pero ese no ha sido el caso. También se creyó que no habría más guerras frías y, en este caso, desafortunadamente la esperanza de evitar nuevas expresiones se desvanece rápidamente, pero es de esperar que la razón prevalezca porque hay retos civilizacionales y existenciales que exigen la cooperación de todos, grandes y pequeños, por ejemplo, la crisis climática y el desarrollo de la inteligencia artificial.
Abogado y exdiplomático.