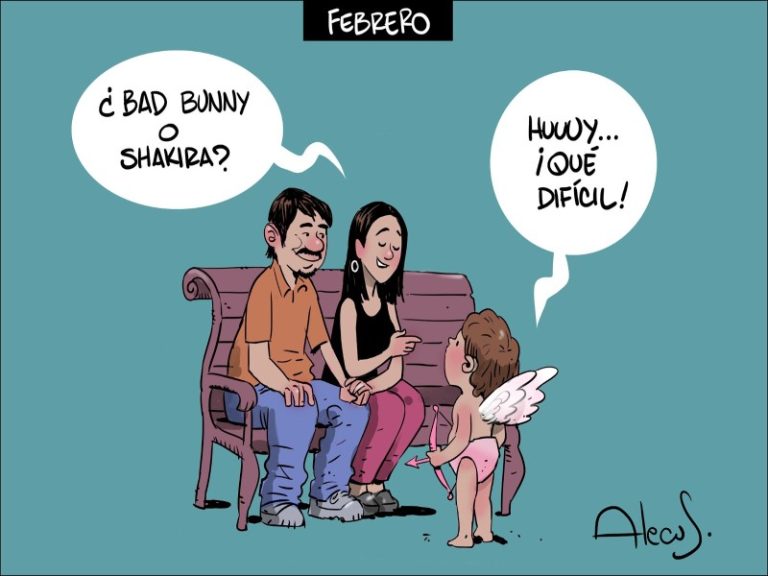En medio de un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, el debate sobre el armamento nuclear ha vuelto al centro de la agenda estratégica. El pasado 29 de octubre, Donald Trump anunció que ordenó al secretario de Guerra «comenzar a probar» armas nucleares estadounidenses, en respuesta a los ensayos de Rusia con un dron submarino de capacidad nuclear.
Los anuncios se produjeron días antes del encuentro bilateral entre Estados Unidos y China en Busan, Corea del Sur. Posteriormente, Moscú confirmó una prueba del misil de propulsión nuclear Burevestnik, calificada por Washington como «inapropiada».
Trump reiteró el pasado miércoles que pidió al Departamento de Guerra realizar pruebas de armas nucleares en «igualdad de condiciones». «Realmente odio hacerlo pero no tengo opción», dijo Trump sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares justificando la decisión en que, según él, Rusia y China son el segundo y tercer país con más armamento de este tipo por detrás de Estados Unidos.
El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas.
Wright agregó que «las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema», luego de las críticas que las declaraciones del mandatario habían provocado.
Acuerdo no ratificado
¿Nuevas pruebas nucleares? ¿Riesgo de una escalada sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría en 1991? Desde la primera detonación nuclear, el 16 de julio de 1945, se han registrado más de 2.000 ensayos. En 1996, se firmó en Nueva York el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que marcó un punto de inflexión. Sin embargo, el acuerdo aún no ha sido ratificado por Estados Unidos, China, India, Pakistán ni Corea del Norte.
Las pruebas físicas dieron paso a simulaciones en laboratorio, con dos actores como líderes: Estados Unidos, con el programa National Ignition Facility, y Francia, con el proyecto Simulation. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), existen actualmente 9.614 armas nucleares operativas, la mayoría en manos de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.
Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 5.500 ojivas nucleares operativas, mientras que Rusia posee unas 1.718 y China entre 400 y 500, según datos del Panel Internacional sobre Materiales Fisionables.
Trump ha usado estas cifras para justificar la necesidad de pruebas de sus sistemas nucleares, argumentando que mantener la paridad estratégica es crucial para la seguridad nacional y la disuasión frente a las otras potencias nucleares.
La guerra en Ucrania, las tensiones en el Mar de China Meridional y las operaciones estadounidenses en Irán en 2024 reactivaron el debate estratégico internacional. En ese contexto, surge la pregunta inevitable: ¿qué significa todo esto para América Latina, una región en la que el tema nuclear oscila entre el tabú y el silencio estratégico?
Zona libre de armas nucleares
Desde la entrada en vigor del Tratado de Tlatelolco, el 22 de abril de 1968, América Latina es oficialmente una zona libre de armas nucleares. El acuerdo compromete a los países firmantes a prohibir «el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición y despliegue de toda arma nuclear» en sus territorios.
Este pacto, impulsado tras la crisis de los misiles en Cuba de 1962, fue consolidado con la adopción del Tratado de No Proliferación (TNP) ese mismo año, imposibilitando cualquier intento de nuclearización militar en la región.
Sin embargo, aunque América Latina no posee armamento nuclear, sí enfrenta hoy un nuevo riesgo: convertirse en escenario indirecto de rivalidades estratégicas entre potencias.
La disputa entre Estados Unidos y China se refleja en el plano comercial, pero la degradación de seguridad que impone el crimen organizado —como demuestra la declaración de «guerra contra los cárteles» en algunos países— evidencia la fragilidad regional. En paralelo, el acercamiento de Nicolás Maduro a Moscú y Pekín alimenta alertas sobre un posible efecto dominó, reminiscente de la Guerra Fría.
¿Podría una intervención de Estados Unidos en Venezuela, o un eventual cambio forzado de gobierno, desencadenar un conflicto escalable al terreno nuclear? La posibilidad es considerada remota, dado que los enfoques de seguridad actuales están dominados por estrategias convencionales, no nucleares.
Aunque el Tratado de Tlatelolco no está en cuestionamiento, el tema nuclear tampoco es ajeno a la región. Países como Brasil, México y Argentina desarrollan programas de energía nuclear con fines civiles. Pero más allá del uso energético, la discusión abre un debate más profundo sobre los «intereses vitales» del continente, su autonomía estratégica y su papel futuro en el tablero global.
Los desafíos que enfrenta América Latina son principalmente económicos y sociales, en un contexto de fragmentación regional, bajo nivel de cooperación y crecientes tensiones internas. Estos factores definirán —más que cualquier ambición militar nuclear— la relevancia geopolítica y el margen de influencia del continente en el nuevo orden mundial.
Politólogo francés y especialista en temas internacionales.